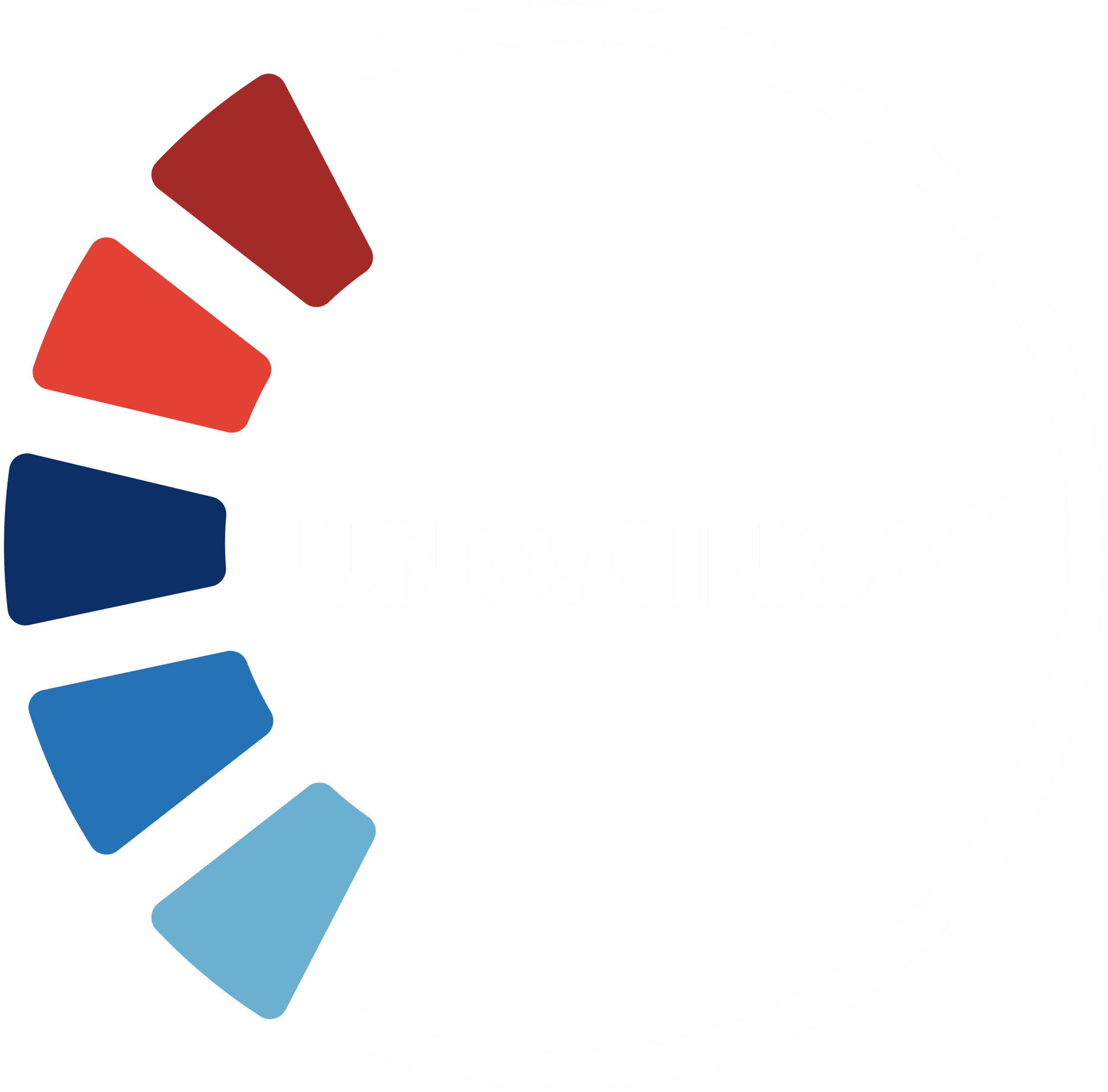Belém do Pará, Brasil — COP30, 17 de noviembre de 2025. En el marco de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP30), se realizóel lanzamiento oficial del LATAM Youth Energy Transition Hub, una iniciativa pionera que reúne a jóvenes líderes, organizaciones y expertos de América Latina para impulsar soluciones inclusivas y equitativas en la transición energética regional.
El evento, liderado en Chile por la ONG Uno Punto Cinco tuvo lugar el viernes 14 de noviembre, en la prestigiosa casa de” Goals House Belém”. Un espacio de encuentro entre la creatividad y cooperación, contó con la colaboración del Observatorio de Geopolítica Energética (Brasil) y Latam Lab (Argentina) y fue coorganizado junto al Global Methane Hub (GMH), quienes fueron representados a través de su CEO, Marcelo Mena.
El LATAM Youth Energy Transition Hub surge desde la plataforma plataformatransicionenergetica.org, como respuesta a la necesidad de consolidar una voz latinoamericana joven en los debates energéticos y climáticos globales, en un contexto donde la región se posiciona como actor clave para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
Durante la recepción, se presentó la campaña “Emergency Brake” del Global Methane Hub, centrada en la mitigación del metano —el segundo gas de efecto invernadero más relevante—, incluyendo el estreno de cápsulas audiovisuales “Bodoque contra el Metano”, producidas por el reconocido equipo de 31 Minutos, en versiones en español, inglés y portugués.
“Este Hub busca conectar y fortalecer a una nueva generación de líderes climáticos latinoamericanos. La transición energética no puede ser solo tecnológica: debe ser justa, participativa y regionalmente articulada”, señaló Benjamín Carvajal Ponce, Director General de Uno Punto Cinco.
Tras su lanzamiento, el Hub avanzará hacia una agenda colaborativa 2025–2026, que incluirá programas de formación, comunicación climática e incidencia regional en materia de energía y justicia climática.
“América Latina tiene el potencial de ser el laboratorio de una transición justa. Este Hub representa la convergencia de la ciencia, la comunicación y la energía juvenil para construir una nueva narrativa energética desde el Sur”, destacó Marcelo Mena, CEO del Global Methane Hub.
Sobre el LATAM Youth Energy Transition Hub
El Hub es una alianza latinoamericana para impulsar la transición energética justa desde la educación, la innovación y la incidencia política. Reúne a organizaciones y jóvenes líderes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, y forma parte de la Plataforma de Transición Energética de América Latina, un espacio colaborativo de investigación, comunicación y acción climática.
Más información: www.plataformatransicionenergetica.org