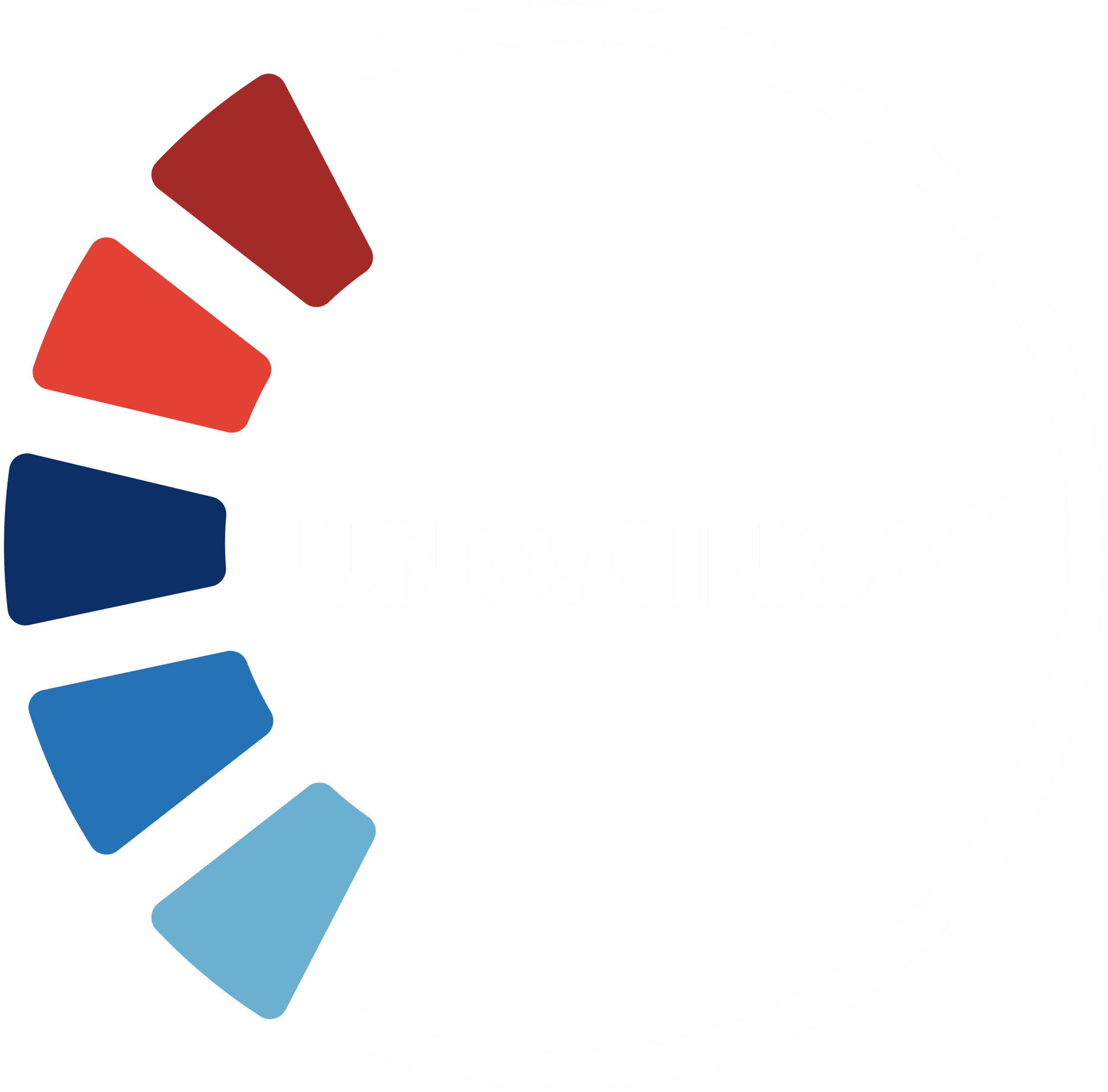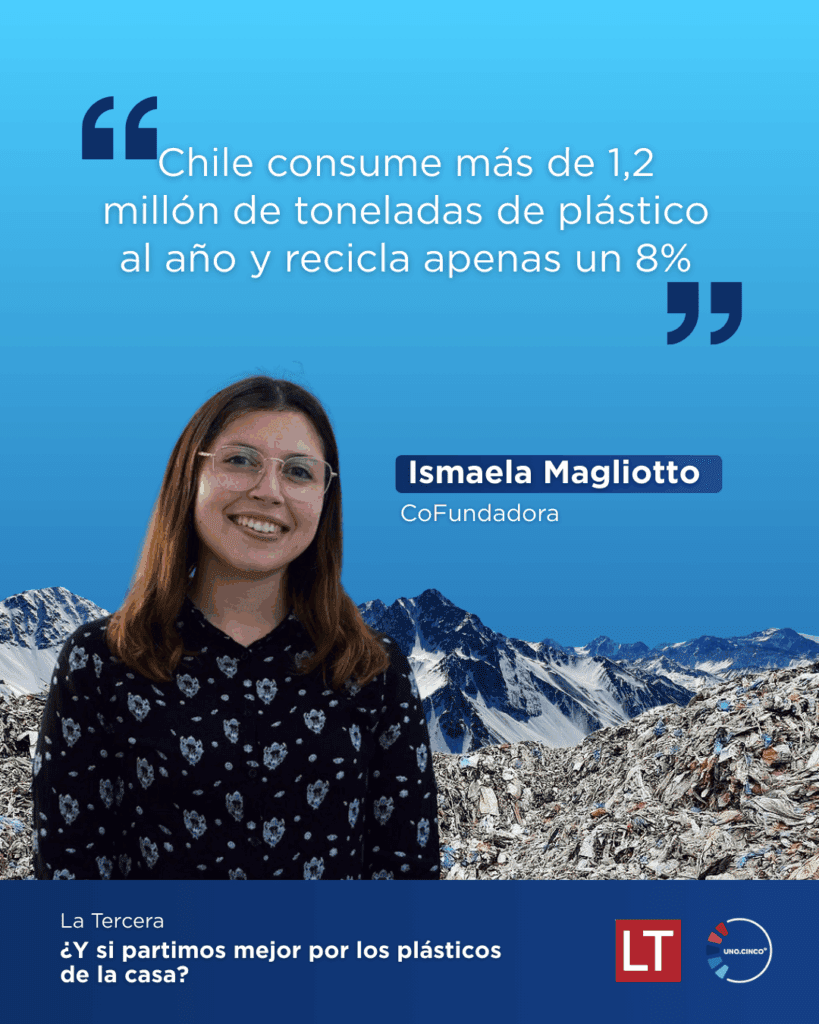Gustavo Orrego, Encargado de Investigación, Campaña e Incidencia de ONG Uno Punto Cinco.
El pasado 6 de agosto, los candidatos presidenciales debatieron sobre el futuro de la minería chilena, un sector que representa cerca del 14% del PIB y una parte importante de nuestras exportaciones. Un sector clave para la transición energética, pero hoy enfrentado a una disyuntiva estructural. Avanzar bajo una lógica que garantice protección ambiental y legitimidad social, o pisar el acelerador en nombre de la inversión, aunque eso implique tensionar los límites ecológicos y poner en riesgo la coherencia de una transición que, narrativamente, pretende ser “justa” y “sustentable”.
En el debate, hubo un protagonista arbóreo inesperado el “naranjillo”. En palabras del candidato José Antonio Kast, la exigencia de proteger seis ejemplares de este árbol nativo fue razón suficiente para que un proyecto de tierras raras en Penco quedará estancado, empujando a la empresa a invertir en Brasil. Esta llamativa, pero simple anécdota resume la actual importancia política del medio ambiente en el contexto del desarrollo minero: “es relevante solo en la medida en que no ponga en juego una inversión“.
Y efectivamente lo hace. No porque sea prueba de una regulación irracional, como se intentó presentar, sino porque ilustra cómo el debate presidencial convirtió al sistema de evaluación ambiental chileno en el “chivo expiatorio” de los males económicos del sector. La historia del naranjillo fue usada para alimentar una narrativa que reduce el cuidado ambiental a una molestia burocrática. En lugar de abrir una discusión seria sobre cómo mejorar la evaluación ambiental sin debilitarla, lo que se instaló fue la idea de que proteger especies nativas (aunque sean seis árboles) es sinónimo de frenar el desarrollo.
El problema de fondo es que esta caricatura omite lo esencial. Los estándares ambientales no son un lujo, ni un “detalle estadístico”, sino una condición mínima para que la minería sea socialmente aceptada y ambientalmente sostenible en el Chile de hoy. Invisibilizar esa función, y usar el caso del naranjillo como emblema de una exageración regulatoria, no sólo debilita la institucionalidad ambiental, sino que también erosiona la legitimidad de cualquier proyecto que aspire a operar en territorios ambientalmente presionados, donde la conflictividad no se resuelve con “inversión eficiente”, sino con garantías sociales y ambientales.
Perspectiva general: un discurso lleno de contradicciones
Lo llamativo del debate no fue solo el tono pro inversión, sino su contradicción central. Mientras los candidatos decían no querer rebajar estándares ambientales, sus propuestas y diagnósticos apuntaban en dirección contraria. Evelyn Matthei habló de una “simplificación de todos los permisos” y de la creación de una oficina presidencial que permita destrabar proyectos por hasta US$ 100.000 millones. Kast afirmaba “poner fin al laberinto interminable de los permisos ambientales” y dejar de aplicar guías ambientales que “exceden la ley”. Kaiser denunció que hay que despolitizar la minería del “indigenismo y ambientalismo extremo”.
Parisi propuso concesionar el litio vía decreto presidencial y ofreció a los pueblos originarios ser accionistas, reduciendo su rol a una fórmula de participación económica, sin tocar los conflictos territoriales y ambientales. Jara, por su parte, centró su discurso en la innovación tecnológica para aumentar la productividad, respaldando también la ley de permisos sectoriales.
Mientras tanto, los mismos candidatos insistían en que no se trata de bajar los estándares ambientales. Pero el lenguaje utilizado y los ejemplos usados (como el naranjillo) apuntaban en otra dirección. La aparente defensa de los marcos regulatorios coexiste, “sin conflicto aparente”, con una agenda que (en general) busca debilitarlos en la práctica, despojándolos de contenido y reduciéndolos a meros obstáculos administrativos. Se promueve una protección ambiental que no incomode, que no retrase, que no tenga consecuencias. Una defensa más estética que estructural.
La protección de los territorios no es una traba
Nadie en el debate mencionó cómo fortalecer la participación temprana, ni cómo dar voz a los territorios que sufren los impactos. Se habló de destrabar, de agilizar, de garantizar rentabilidad. Pero no se habló de legitimidad, ni de cómo reconstruir la confianza social en distintos territorios mineros del país.
El litio, clave para la transición energética, fue abordado como un recurso productivo, pero no como un bien natural. No se habló de los pasivos ambientales, de cómo fortalecer la gobernanza ambiental, ni de cómo evitar injusticias sociales.
Hacia una minería con visión, no solo con velocidad
Sí, Chile necesita reglas claras y procesos eficientes. Pero también necesita estándares sólidos, criterios ambientales transparentes y mayores capacidades técnicas del Estado. De lo contrario, cualquier aceleración será pan para hoy y conflicto ambiental para mañana.
No se trata de defender la ineficiencia. Se trata de no usar la eficiencia como excusa para afectar derechos y ecosistemas.
Si el debate presidencial sobre minería tenía que marcar una hoja de ruta, lo que dejó fue una señal ambientalmente confusa. Decir que se protegen los estándares, mientras se los deslegitima; decir que se cuida el medio ambiente, mientras se debilita el rol del Estado como evaluador; decir que se busca sustentabilidad, mientras se ridiculiza al que protege un árbol.
Chile necesita una minería con visión de futuro. Y para eso, necesitamos más que eficiencia regulatoria: necesitamos coherencia política y coraje para sostener los estándares cuando realmente incomodan.