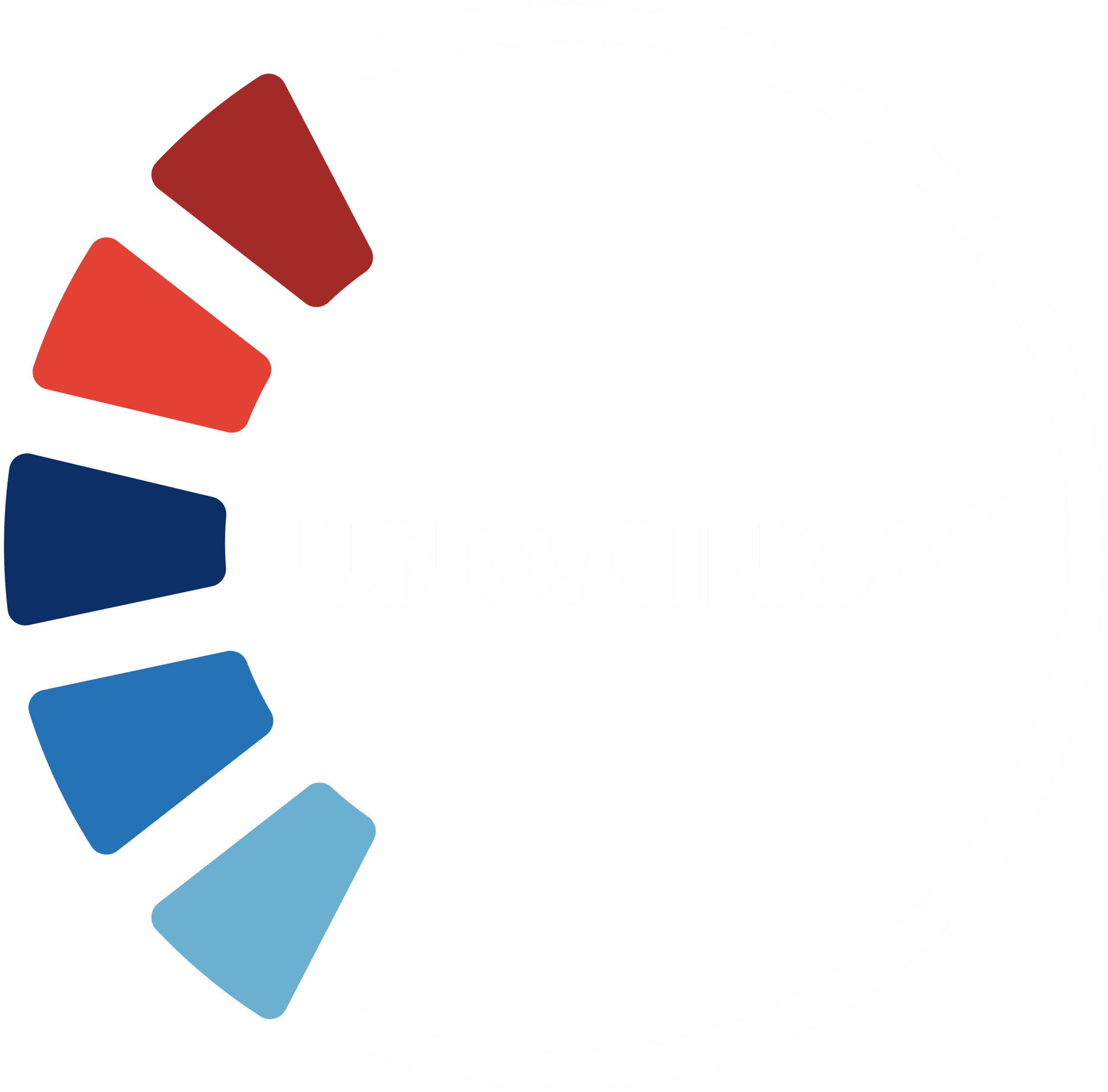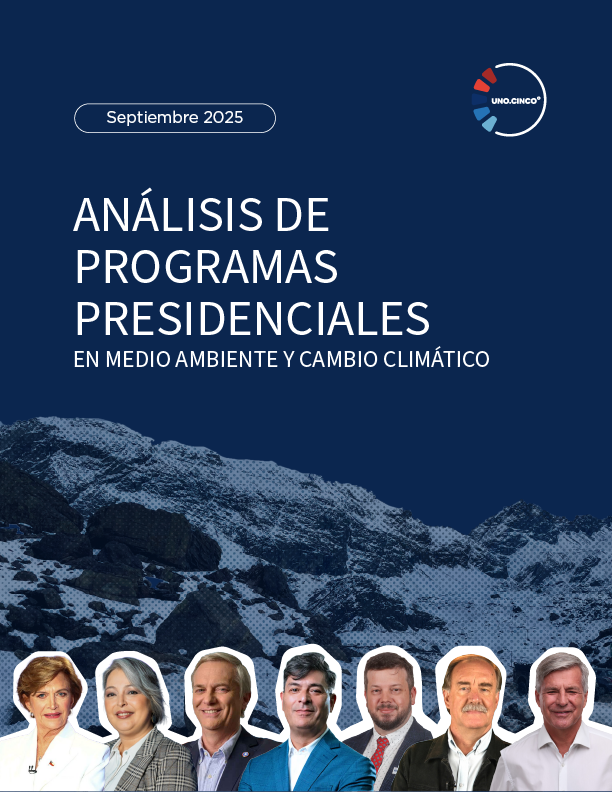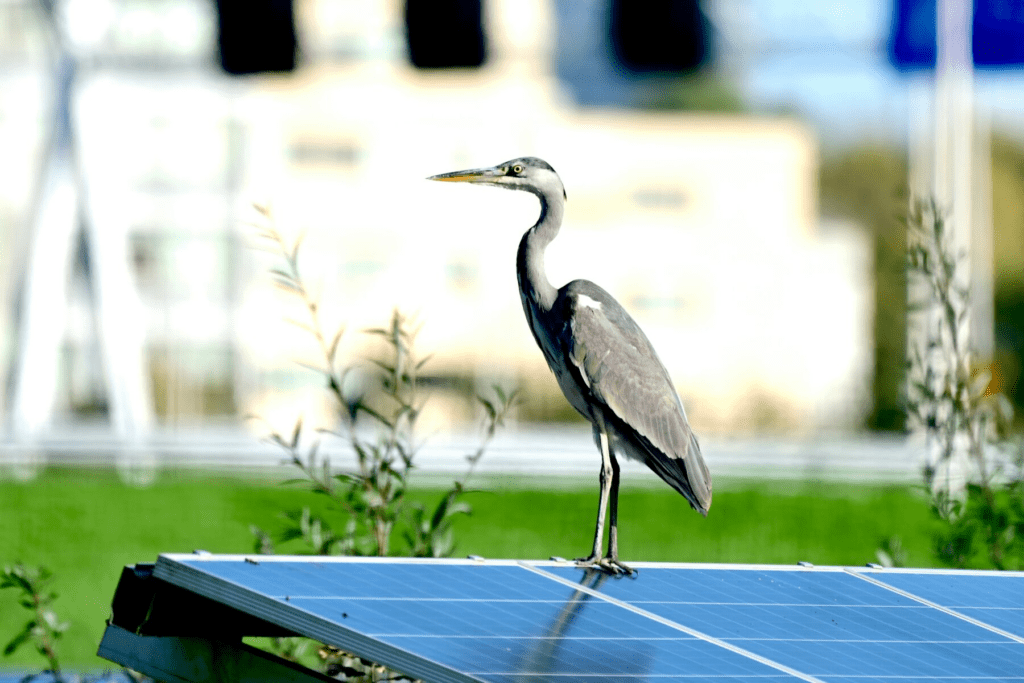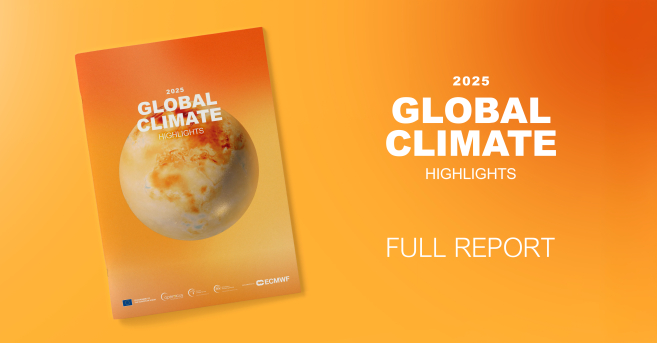Artículo
Análisis de Programas Presidenciales
Este informe entrega un análisis de las propuestas en materias de medioambiente, cambio climático y transición energética correspondiente a las propuestas presentadas para la primera vuelta de las elecciones en Chile del 2025 (Matthei, Jara, Kast, Parisi, Kaiser, Artés y Mayne-Nicholls). A partir de una metodología sistemática, el estudio identifica propuestas destacadas, vacíos y omisiones en materia de acción climática, transición energética, biodiversidad, financiamiento y participación ciudadana.
El presente análisis se realizó a partir de siete candidaturas presidenciales, revisando de manera sistemática sus programas en torno a cuatro ítems: (i) lo que dicen sobre medio ambiente y cambio climático; (ii) propuestas destacadas; (iii) propuestas que requieren mayor revisión y fundamentación; y (iv) lo que está ausente, abierto a evaluación o es inviable. El objetivo fue identificar tanto los énfasis de cada candidatura como las omisiones, y desde allí elaborar un balance comparado sobre la solidez de las propuestas en materia ambiental y climática.
En el primer ítem, relativo a la presencia de medio ambiente y cambio climático, se observa una gran disparidad. Matthei y Harold abordan la acción climática como desafío de Estado, Artés subordina la sostenibilidad a un proyecto de industrialización, y Parisi la enmarca en clave económica y de innovación. En contraste, Kaiser, Kast y Jara no desarrollan un capítulo ambiental robusto: el primero reduce el cambio climático a un dogma ideológico, Kast lo menciona solo tangencialmente, y Jara lo asocia casi exclusivamente a la transición energética y el crecimiento económico.
En el segundo ítem, sobre propuestas destacadas, Matthei resalta por establecer metas cuantitativas como la carbono-neutralidad al 2050 y la electromovilidad del transporte público en 5 a 10 años. Harold plantea el cierre progresivo de centrales a carbón al 2040, techos solares para hogares y pymes, y un plan integral contra la sequía. Artés propone restauración ecológica y seguridad hídrica, aunque siempre subordinadas a la industrialización. Kaiser enfatiza la electrificación de procesos y la apertura de mercados eléctricos bajo la lógica de libre mercado. Parisi apuesta por comunidades energéticas, restauración de ecosistemas y municipios “cero residuos”. Kast se limita a impulsar la transición energética como “segura y responsable” sin mayores metas. Jara, por su parte, avanza en metas concretas de almacenamiento energético (6 GW en 2028, 20% en 2030), hidrógeno verde como política de Estado y una Empresa Nacional del Litio.
El tercer ítem, referido a propuestas que requieren revisión, muestra vacíos comunes. Matthei no define cómo garantizar que el aumento del uso de madera en construcción no afecte bosques nativos, ni detalla mecanismos de compensación de emisiones. Harold plantea metas climáticas sin especificidad y un hidrógeno verde sin criterios socioambientales. Artés apuesta por combustibles fósiles y energía nuclear en nombre de la “soberanía energética”. Kaiser debilita el Servicio de Evaluación Ambiental y plantea eliminar el Ministerio de Medio Ambiente. Parisi promueve las carreteras hídricas, con severos impactos ecosistémicos. Kast plantea metas energéticas enunciativas sin calendario de descarbonización. Jara aumenta la producción de litio sin mecanismos claros de gobernanza socioambiental ni participación de comunidades.
En el cuarto ítem, sobre lo ausente, los programas revelan un patrón transversal: la biodiversidad, la calidad del aire y la participación ciudadana aparecen de manera marginal o inexistente en casi todas las candidaturas. Matthei omite un calendario de cierre de termoeléctricas y la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Harold no aborda el litio ni articula su propuesta con leyes vigentes. Artés prioriza industrialización sobre protección ecológica, dejando fuera mecanismos concretos de financiamiento. Kaiser no incluye metas climáticas ni protección de ecosistemas, y plantea eliminar marcos legales como el Acuerdo de Escazú. Parisi carece de propuestas para hidrógeno verde y gobernanza ambiental. Kast omite cualquier meta concreta de carbono-neutralidad y no articula con la legislación vigente. Jara no define metas de reducción de GEI ni calendario de descarbonización, debilitando la certidumbre de su estrategia.
Al contrastar entre candidaturas, emergen tres grandes grupos. Primero, los programas con mayor robustez técnica (Matthei y Harold), que si bien contienen vacíos en biodiversidad y financiamiento, definen metas claras y medidas concretas en mitigación, adaptación y transición energética. Segundo, las candidaturas que priorizan la transición como motor económico (Jara y Parisi), con propuestas innovadoras en energía y restauración, pero con serias carencias en salvaguardas ambientales, gobernanza y coherencia con las leyes vigentes. Tercero, los programas con un enfoque ideológico marcado (Artés, Kaiser y Kast): el primero privilegiando la industrialización socialista incluso por sobre los problemas ecológicos, y los segundos subordinando lo ambiental al libre mercado o al crecimiento económico, con escasa consideración a los marcos regulatorios y compromisos internacionales.
En conclusión, el panorama refleja que ningún programa ofrece una estrategia integral y equilibrada frente a la crisis climática. Matthei y Harold presentan los marcos más consistentes, aunque incompletos en biodiversidad y financiamiento. Jara y Parisi aportan dinamismo económico a la discusión, pero con riesgos ambientales no resueltos. En el otro extremo, Artés, Kaiser y Kast muestran visiones que subordinan el medio ambiente a proyectos ideológicos o económicos, debilitando las posibilidades de un desarrollo sostenible de largo plazo. El principal vacío transversal es la ausencia de propuestas robustas sobre biodiversidad, calidad del aire, financiamiento y participación ciudadana, aspectos imprescindibles para responder con seriedad a la crisis climática.
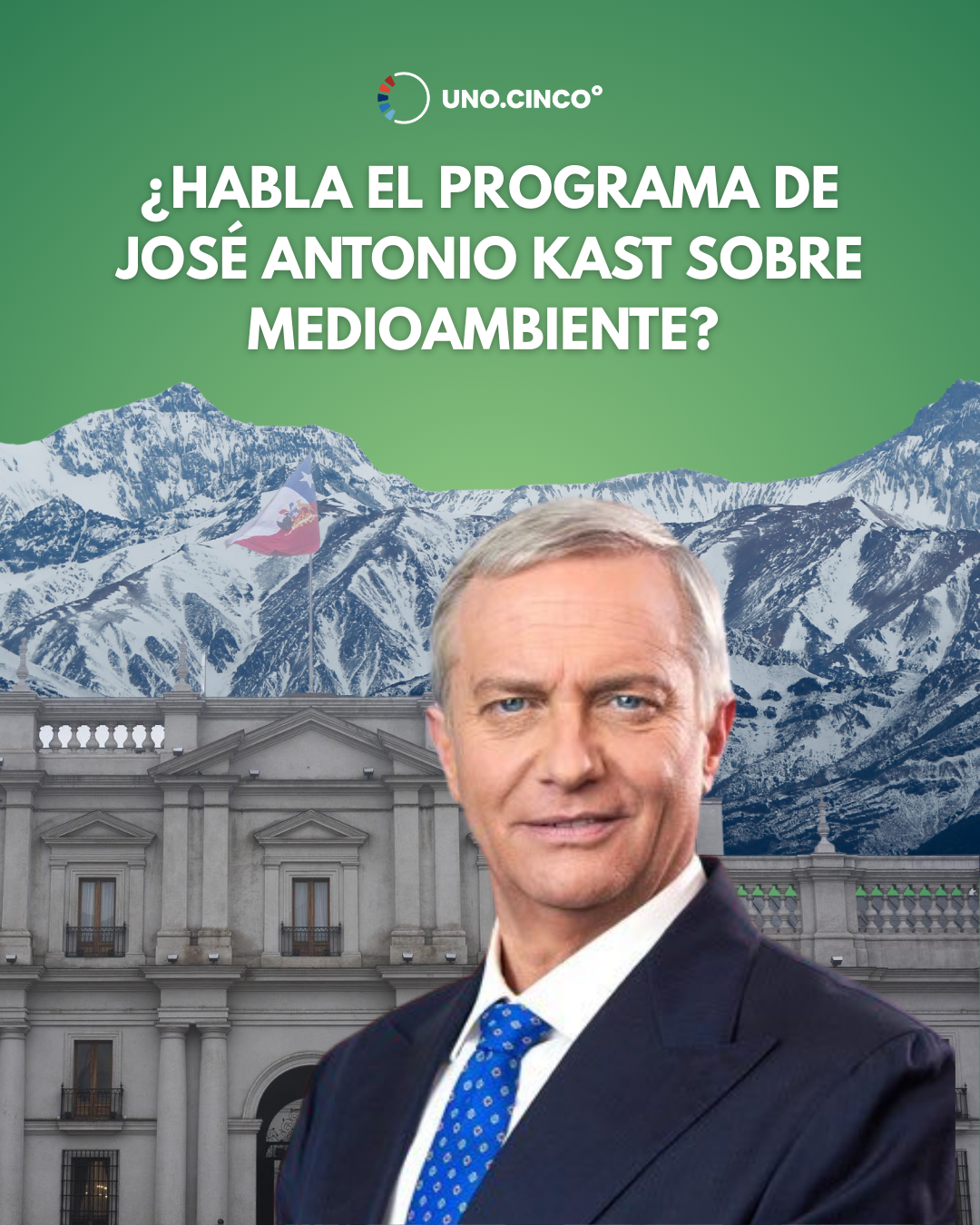
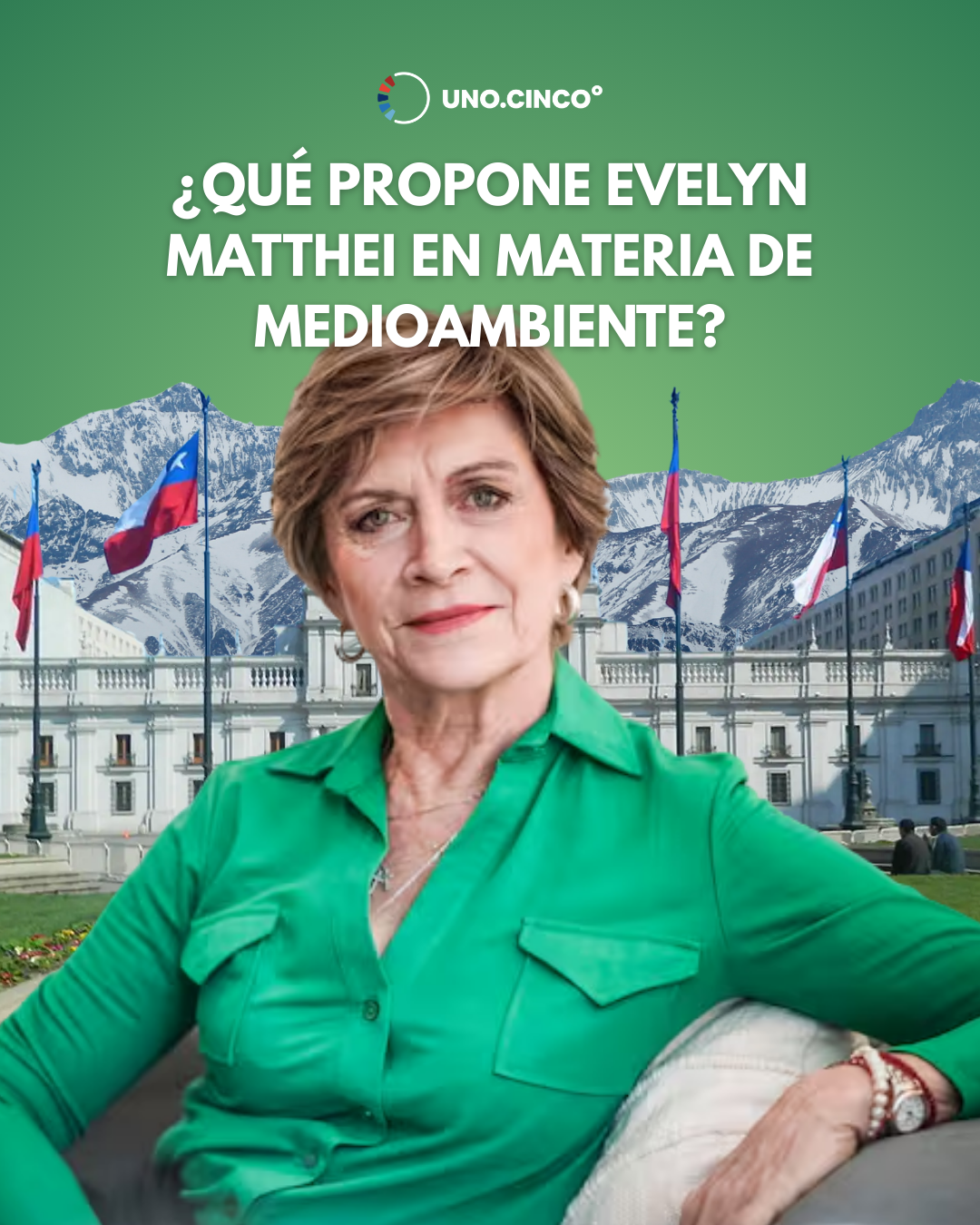

Jeanette Jara
En un país donde la sequía avanza, las ciudades viven problemas de contaminación y el debate sobre el litio marca la agenda pública, es crucial observar qué proponen las candidaturas presidenciales en materia ambiental y climática. Desde Uno.Cinco analizamos el programa de Jeannette Jara y sus intervenciones públicas, para ofrecer una visión clara y accesible de sus propuestas en esta área. Esto fue lo que encontramos.
¿Qué ha dicho su campaña?
La candidatura de Jeannette Jara ha destacado el rol de la transición energética como una oportunidad de crecimiento económico y diversificación productiva. Su discurso ha enfatizado la disponibilidad de minerales críticos como el litio y el cobre, así como las condiciones naturales para el hidrógeno verde. Sin embargo, esta narrativa se centra más en el desarrollo productivo y en la atracción de inversión, que en compromisos explícitos de descarbonización o protección de la biodiversidad.
¿Qué dice su programa sobre medioambiente?
El programa de Jeannette Jara no incorpora una sección específica sobre cambio climático ni medio ambiente. Las propuestas aparecen dispersas en el capítulo “Bases económicas: crecimiento que llegue a todas las mesas de Chile”. Allí, el énfasis principal está en energía, mencionada 16 veces, frente a solo tres menciones a medio ambiente y una a biodiversidad. Esto refleja una mirada donde la energía es el eje central y las demás dimensiones ambientales quedan en un segundo plano.
El cambio climático se aborda como oportunidad productiva, asociada a nuevos encadenamientos industriales, inversión extranjera y generación de empleos, más que como desafío ambiental o social.
Propuestas destacadas
- Seguridad hídrica: Aceleración en la construcción de desaladoras multipropósito para consumo humano y minería de cobre, bajo el concepto de “gestión hídrica sostenible”.
- Sector forestal: Modernización “sostenible” de la industria forestal, con restauración de suelos degradados, planes de manejo y fomento del uso de madera en construcción.
- Metas de almacenamiento energético: 6 GW al 2028 y 20% en 2030, con el objetivo de integrar energías renovables 24/7 y bajar precios de la electricidad.
- Protección de salares y lagunas andinas: Fortalecer la Red de Salares Protegidos frente a la expansión del litio.
- Agroindustria sostenible: Metas de certificación en exportaciones (40% al 2028) y gestión circular obligatoria en proyectos nuevos al 2030.
Propuestas que requieren mayor revisión y fundamentación
- Plan de hidrógeno verde como política de Estado: Falta definir cómo se abordarán impactos acumulativos, uso del agua, ordenamiento territorial y participación ciudadana.
- Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales: Riesgo de simplificación de permisos con silencios administrativos, sin garantías claras para comunidades vulnerables.
- Desaladoras multipropósito: Carencia de criterios sobre captación, descarga, consumo energético y gestión de salmuera.
- Empresa Nacional del Litio: Aunque se proyecta aumentar la producción hasta 100%, faltan definiciones sobre ubicación, mecanismos de extracción, consulta indígena y monitoreo socioambiental.
- Ampliación del almacenamiento eléctrico: No detalla ajustes regulatorios, plazos ni financiamiento para cumplir las metas propuestas.
- Producción y fundición de cobre: Se plantean nuevas inversiones sin medidas concretas para reducir impactos ambientales (SO₂, relaves, escorias).
- Modernización forestal: Riesgo de contradicción entre el aumento de producción y la protección efectiva de suelos y biodiversidad.
- Evaluación ambiental: La eliminación del Comité de Ministros y la agilización de permisos podrían debilitar los estándares de participación y transparencia.
Lo que está ausente
- Generación distribuida y techos solares: No se incluyen medidas para autoconsumo energético ni metas de conexión.
- Metas climáticas y calendario de descarbonización: Ausencia de compromisos al 2030 ni fechas concretas de retiro del carbón.
- Protección de glaciares: Propuesta presente en las primarias, pero eliminada en el programa final.
- Marco legal ambiental: No se mencionan la Ley Marco de Cambio Climático, el Acuerdo de Escazú, la Ley REP ni el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
- Biodiversidad más allá de salares: Sin metas para áreas protegidas, conectividad ecológica o restauración de ecosistemas.
- Ordenamiento territorial: Se plantean grandes proyectos sin marcos regulatorios que anticipen conflictos socioambientales.
Reflexión final
El programa de Jeannette Jara pone la transición energética en el centro de su visión de crecimiento, con metas claras en almacenamiento, agroindustria sostenible y protección de salares. Estas medidas muestran una preocupación por integrar sostenibilidad en sectores estratégicos.
Sin embargo, su propuesta carece de compromisos vinculantes en descarbonización, protección de glaciares o fortalecimiento de la biodiversidad. La omisión de un marco legal explícito —como la Ley de Cambio Climático o el Acuerdo de Escazú— debilita la coherencia con los compromisos internacionales de Chile.
En suma, se trata de un programa que apuesta por el crecimiento productivo con un barniz verde, pero que todavía debe demostrar cómo equilibrar la expansión de la minería, el hidrógeno verde y la agroindustria con la protección efectiva del medio ambiente y de las comunidades.
Evelyn Matthei
En un país donde la crisis hídrica se profundiza, los incendios forestales aumentan en frecuencia y la ciudadanía exige mayor ambición climática, es fundamental revisar qué dicen las candidaturas presidenciales sobre medio ambiente y cambio climático.
Desde Uno.Cinco analizamos el programa de Evelyn Matthei y sus intervenciones públicas, para ofrecer una visión clara y accesible de sus propuestas en esta área. Esto fue lo que encontramos.
¿Qué ha dicho su campaña?
En sus discursos y apariciones públicas, Evelyn Matthei ha puesto énfasis en la seguridad hídrica y en la modernización energética del país. Aunque reconoce el cambio climático como desafío, su discurso privilegia la mirada técnico-económica, destacando la necesidad de crecimiento con protección ambiental.
Un punto relevante es que se ha pronunciado a favor del proyecto minero-portuario Dominga, lo que enciende alertas respecto a la protección de la biodiversidad y a la compatibilidad entre su programa ambiental y el respaldo a proyectos de alto impacto ecológico.
¿Qué dice su programa sobre medioambiente?
A diferencia de otras candidaturas, el programa de Evelyn Matthei incluye un capítulo específico titulado “El cambio climático llegó: hagámonos cargo”. Allí reconoce las ventajas comparativas del país —energías renovables, litio y cobre— y plantea la carbono-neutralidad al 2050 como horizonte. El documento menciona en reiteradas ocasiones el agua, el cambio climático y la energía, lo que muestra dónde están sus prioridades, mientras que nociones como biodiversidad o glaciares aparecen de manera más marginal.
Propuestas destacadas
- Mitigación climática: Reducción de emisiones a la mitad en 2035 y carbono-neutralidad en 2050.
- Electromovilidad: Electrificación total del transporte público en 5 a 10 años y fomento a vehículos eléctricos privados.
- Seguridad hídrica y resiliencia: Plan nacional de gestión de incendios (reducción del 25% de eventos), uso de madera en construcción, y protección de cuencas y ecosistemas.
- Economía circular: Clausura de basurales, impulso a compost, biogás y biofertilizantes, y fortalecimiento de la Ley REP.
Propuestas que requieren desarrollo o inversión
- Sistema nacional de compensación: Falta definir criterios ambientales y mecanismos de fiscalización.
- Carbono-neutralidad: Se enuncian metas nacionales sin desagregar sectores ni regiones, ni conexión con la NDC 3.0.
- Zonas Circulares: La certificación carece de detalles sobre gobernanza, fiscalización e indicadores de cumplimiento.
- Uso de madera en construcción: Se eleva la meta al 30% en 2030, pero no se asegura trazabilidad ni sostenibilidad del recurso.
- Planes subnacionales: No hay financiamiento claro para municipios y gobiernos regionales.
- Protección de glaciares y humedales: Formulación general, sin medidas concretas.
- Desalación y embalses: Sin evaluación de impactos ambientales ni sociales.
Lo que está ausente
- Biodiversidad: No hay propuestas robustas ni mención al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
- Calidad del aire: No se incluyen planes para reducir contaminación atmosférica ni material particulado.
- Ruido ambiental: Silencio sobre contaminación acústica en zonas urbanas.
- Participación ciudadana: Ausencia de instrumentos claros de consulta y transparencia.
- Financiamiento: No se incrementa el presupuesto ambiental (actualmente solo 0,07% del gasto público).
- Cierre de termoeléctricas: No hay calendario de retiro del carbón.
- Generación distribuida: No se menciona techos solares ni autoconsumo energético.
Reflexión final
El programa de Evelyn Matthei destaca por contar con un capítulo específico sobre cambio climático, con metas de reducción de emisiones y compromisos en electromovilidad, seguridad hídrica y economía circular. Estas propuestas muestran un esfuerzo por dar mayor visibilidad al tema y avanzar en la transición energética.
No obstante, su apoyo público a proyectos como Dominga y la ausencia de propuestas sólidas en biodiversidad generan dudas sobre la coherencia entre discurso y acción. Además, si bien se trata de uno de los programas más completos en materia ambiental, su historial parlamentario muestra un alineamiento con políticas pro-extracción minera y con la industria, más que con la protección ambiental. En un momento donde la crisis climática exige decisiones claras, esa trayectoria pesa tanto como el contenido programático.
Jose Antonio Kast
En un país donde la crisis hídrica se agudiza y la ciudadanía demanda mayor compromiso con la descarbonización, resulta esencial analizar qué dicen las candidaturas presidenciales sobre medio ambiente y cambio climático.
Desde Uno.Cinco revisamos el programa de José Antonio Kast y sus intervenciones públicas, para ofrecer una visión clara y accesible de sus propuestas en esta área. Esto fue lo que encontramos.
¿Qué ha dicho su campaña?
La campaña de José Antonio Kast ha sostenido que la reactivación económica debe ir de la mano de un uso intensivo de recursos naturales y del impulso a la inversión privada. En su discurso, el cambio climático y el medio ambiente aparecen de manera marginal y vinculados principalmente al crecimiento económico y a la seguridad energética. La prioridad está en reducir regulaciones que —según plantea— obstaculizan la inversión, y en reforzar la certeza jurídica para proyectos estratégicos en minería, energía y agroindustria.
Es importante recordar que en candidaturas anteriores ha expresado posturas negacionistas frente al cambio climático e incluso ha propuesto abrir nuevas centrales termoeléctricas a carbón. Este historial genera expectativas y dudas sobre la coherencia y credibilidad de sus propuestas actuales en materia ambiental.
¿Qué dice su programa sobre medioambiente?
El programa no cuenta con una sección específica dedicada al cambio climático o medio ambiente. Las propuestas se encuentran dentro del capítulo “Enfrentar la emergencia económica para recuperar el progreso”. En él, los términos “energía” y “agua” son los más frecuentes, mientras que nociones como “cambio climático” o “biodiversidad” aparecen apenas una vez, y no se mencionan glaciares ni humedales.
El cambio climático se enuncia de forma general, bajo la idea de compatibilizar crecimiento productivo y protección ambiental, pero sin instrumentos regulatorios claros ni metas concretas.
Propuestas destacadas
- Transición energética: Compromiso con una transición “segura, eficiente y responsable”, con inversión en almacenamiento, diversificación tecnológica y fortalecimiento de la institucionalidad energética.
- Compatibilidad entre desarrollo y ecosistemas: Declaración de intención de que el crecimiento económico y la protección ambiental se fortalezcan mutuamente, con apoyo en ciencia e innovación.
- Competitividad sectorial: Impulso a la minería, la agroindustria y el turismo, junto con medidas de gestión hídrica como desalación, reúso y ampliación de hectáreas de riego.
- Aprovechamiento de recursos naturales: Promoción del cobre, el litio, el hidrógeno y los combustibles verdes como motores de inversión y productividad.
Propuestas que requieren mayor revisión y fundamentación
- Facilitación regulatoria: La propuesta de eliminar regulaciones y agilizar permisos carece de un diseño institucional concreto y no incorpora salvaguardas ambientales claras.
- Transición energética sin metas: Se habla de una transición responsable, pero sin definir plazos para cerrar centrales a carbón o metas intermedias de renovables y almacenamiento.
- Compatibilidad desarrollo–medio ambiente: No se plantean instrumentos como presupuestos sectoriales de carbono, mecanismos de no regresión o criterios de ordenamiento territorial.
- Alianza ciencia–decisión política: La intención es positiva, pero sin mecanismos claros para asegurar colaboración y resultados.
- Gobiernos regionales: Se menciona una “Fuerza de Acción Inmediata” para agilizar decisiones, pero no se detallan recursos, indicadores ni tiempos de implementación.
Lo que está ausente
- Metas climáticas: No hay compromisos de reducción de GEI al 2030 ni de carbono-neutralidad al 2050.
- Calendario de descarbonización: Sin fechas ni cuotas de retiro del carbón o del gas natural.
- Articulación con la normativa vigente: No se mencionan la Ley Marco de Cambio Climático, el Acuerdo de Escazú, la Ley REP ni el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
- Ordenamiento territorial: No se proponen criterios para anticipar conflictos socioambientales en zonas de sacrificio o ecosistemas críticos.
- Financiamiento y capacidades: No hay propuestas para reforzar el presupuesto ambiental ni la Superintendencia de Medio Ambiente.
- Participación ciudadana: Ausencia de mecanismos de consulta, transparencia o salvaguardas para comunidades locales.
- Protección de ecosistemas estratégicos: No se mencionan medidas específicas para glaciares, humedales, salares o biodiversidad más allá de declaraciones generales.
Reflexión final
El programa de José Antonio Kast reconoce la necesidad de una transición energética y de una gestión más eficiente del agua, pero lo hace principalmente desde una óptica pro crecimiento y desreguladora. Si bien plantea intenciones de compatibilizar desarrollo y medio ambiente, carece de metas claras, de un calendario de descarbonización y de referencias al marco legal vigente.
En consecuencia, más que un plan de acción climática, se trata de una propuesta que prioriza la atracción de inversiones y la productividad, relegando a un segundo plano los compromisos ambientales. Frente a la magnitud de la crisis climática, esta aproximación resulta insuficiente para responder a los desafíos de sostenibilidad y justicia ambiental que enfrenta Chile.