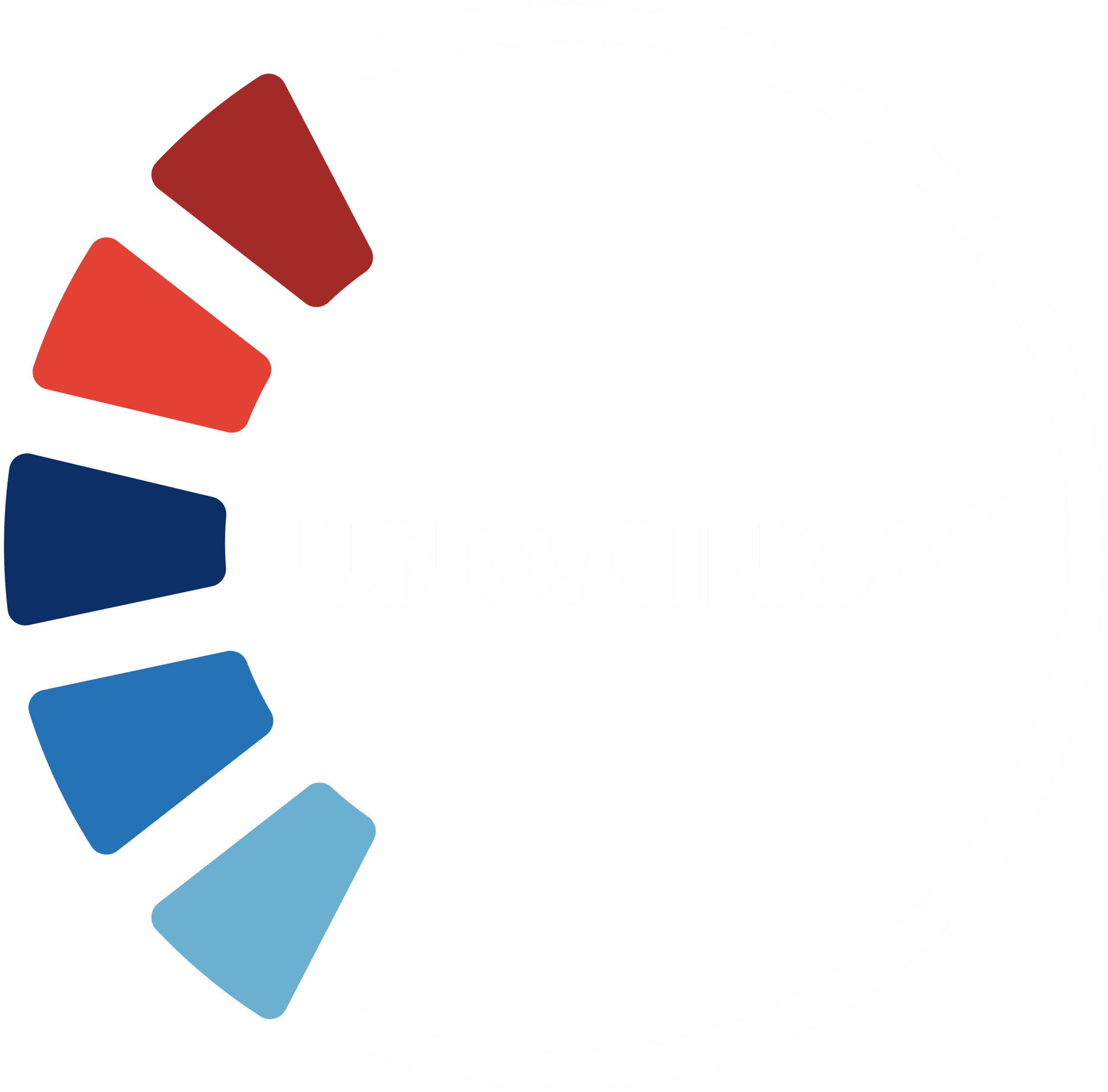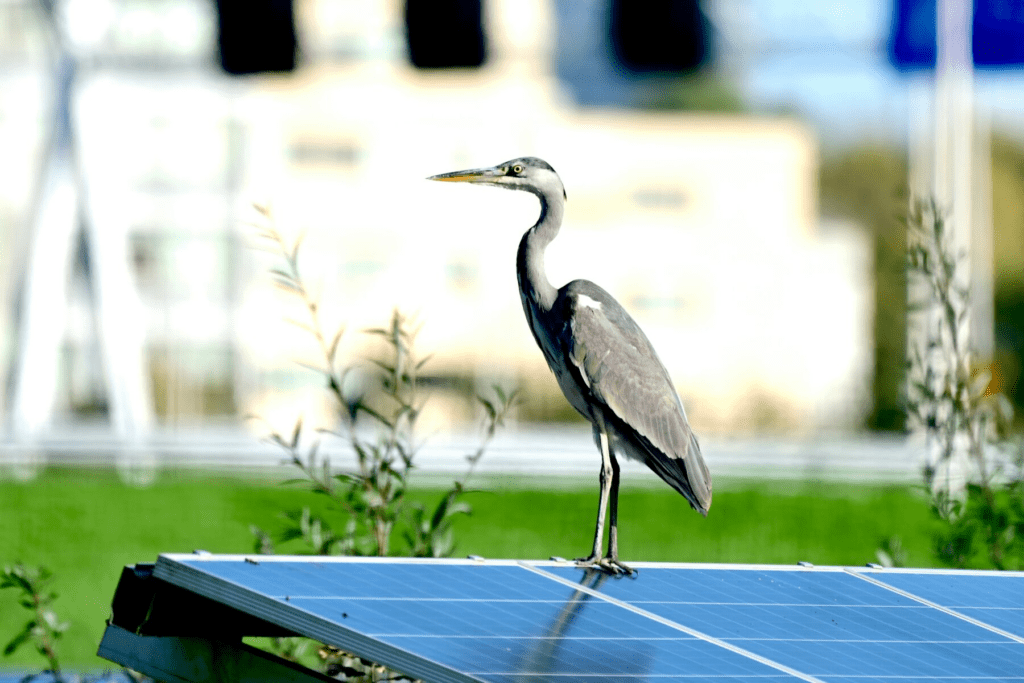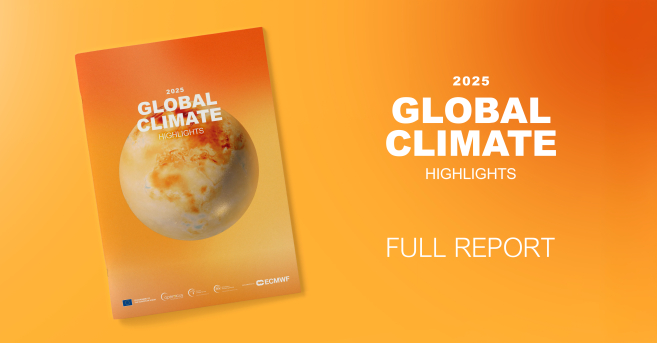Un conversatorio organizado por el Center for Climate and Resilience Research (CR)2 y Uno Punto Cinco ONG en la COP30
En el marco de la COP30 en Belém, se llevó a cabo el conversatorio “Midiendo la resiliencia: avances y desafíos para el desarrollo de métricas de adaptación al cambio climático en Latinoamérica”, una instancia que reunió a investigadores, negociadores, instituciones internacionales y organizaciones juveniles para abordar uno de los debates más urgentes de esta conferencia: cómo medir, con criterios comunes y verificables, si la adaptación realmente está ocurriendo en los territorios.
La discusión se dio en un contexto clave. Por primera vez desde la adopción del Acuerdo de París, la comunidad internacional se encuentra en el proceso de definir una Lista Global de Indicadores de Adaptación, parte central de la Meta Global de Adaptación (GGA). En este escenario, América Latina —una región altamente vulnerable, diversa y con profundas asimetrías socioambientales— enfrenta el desafío de traducir evidencia científica, impactos locales y sistemas de gobernanza fragmentados en métricas comparables, útiles y justas.
Un panel que reunió ciencia, política pública y acción juvenil

El evento, coorganizado por el Center for Climate and Resilience Research (CR)2 y Uno Punto Cinco ONG, convocó a voces relevantes para el proceso de construcción de métricas de adaptación:
- CR2, presentando avances científicos en medición de resiliencia y vulnerabilidad.
- International Platform on Adaptation Metrics (IPAM), compartiendo estándares internacionales emergentes para monitorear adaptación.
- Race to Resilience, con experiencias globales sobre metodologías para medir impactos comunitarios.
- Ministerio del Medio Ambiente de Chile, desde su rol en las negociaciones climáticas y la elaboración de la Comunicación de Adaptación del país.
- Proyecto RISE (Uno Punto Cinco + CLAAC), que documenta historias de adaptación comunitaria lideradas por juventudes en América Latina.
A través de estas miradas, el conversatorio permitió comprender la tensión estructural del proceso: cómo combinar métricas técnicas comparables a nivel global con indicadores sensibles a la realidad territorial, cultural y social de América Latina.
¿Por qué es tan difícil medir adaptación?

Los panelistas coincidieron en que la adaptación es compleja de medir porque involucra procesos sociales, capacidades institucionales, bienestar humano y resiliencia ecológica, dimensiones donde los avances son más difíciles de cuantificar que las reducciones de emisiones.
Entre los desafíos destacados:
- Falta de datos homogéneos y comparables entre países.
- Capacidades institucionales limitadas en gobiernos locales, donde se juega la mayor parte de la adaptación.
- Necesidad de métricas que integren justicia climática, género, pueblos indígenas y desigualdades territoriales.
- Riesgo de indicadores demasiado globales, que no capturen las realidades de comunidades vulnerables.
Se enfatizó que la adaptación no puede reducirse a infraestructura o planes institucionales; debe incluir mejoras reales en salud, seguridad hídrica, protección de ecosistemas, reducción de pérdidas y fortalecimiento de capacidades comunitarias.
Chile y el liderazgo regional en métricas de adaptación
Uno de los puntos fuertes del conversatorio fue la presentación de la experiencia chilena. El país se ha posicionado como referente técnico por su marco legal (Ley Marco de Cambio Climático) y su primera Comunicación de Adaptación (AC1), que ya incorpora indicadores alineados con la Meta Global de Adaptación.
Entre los avances destacados:
- Más de 50% de las cuencas cuentan con planes de gestión climática.
- La infraestructura crítica incorpora evaluaciones de riesgo climático.
- Las áreas protegidas avanzan en planes de adaptación ecológica.
- Se integran criterios de género e interculturalidad en los planes locales.
Estos insumos posicionan a Chile como uno de los países capaces de aportar experiencia concreta para la discusión técnica del GGA.

El aporte juvenil: adaptación desde los territorios
El proyecto RISE de Uno Punto Cinco y la Coalición Latinoamericana de Acción Climática (CLAAC) sumó una dimensión fundamental: la de las juventudes y las comunidades. Historias de adaptación en zonas rurales, urbanas y costeras ilustran que:
- la mayor parte de la adaptación ocurre a escala local,
- las comunidades ya están reaccionando a un clima que cambia más rápido que las instituciones,
- la participación juvenil es clave para identificar brechas, monitorear avances y asegurar justicia climática.
Estas experiencias permiten construir indicadores más sensibles a realidades concretas: acceso al agua, impactos en salud, pérdida de medios de vida, cambios en biodiversidad y fortalecimiento de capacidades locales.
Hacia un marco regional para medir resiliencia
El conversatorio concluyó con un llamado claro: América Latina necesita una agenda regional de métricas de adaptación que conecte ciencia, política pública y comunidades. Esto implica:
- armonizar metodologías sin perder diversidad territorial,
- generar datos abiertos y comparables,
- fortalecer capacidades municipales y comunitarias,
- y asegurar que la adaptación se mida no solo desde arriba, sino también desde abajo.
La construcción de métricas de adaptación no es un ejercicio técnico aislado. Es parte esencial de un nuevo contrato social frente al cambio climático: uno que ponga la vida, la justicia y los territorios en el centro.