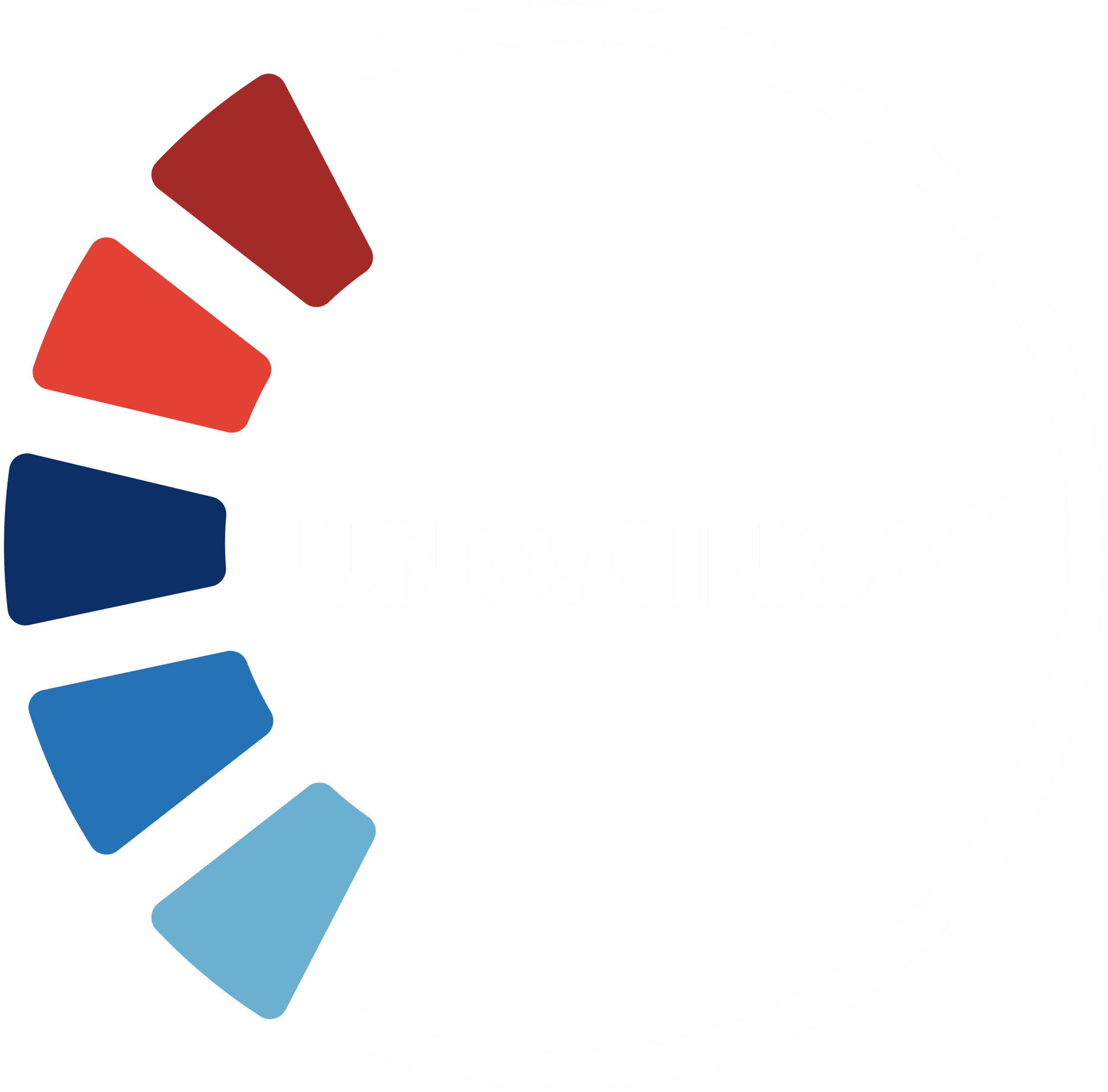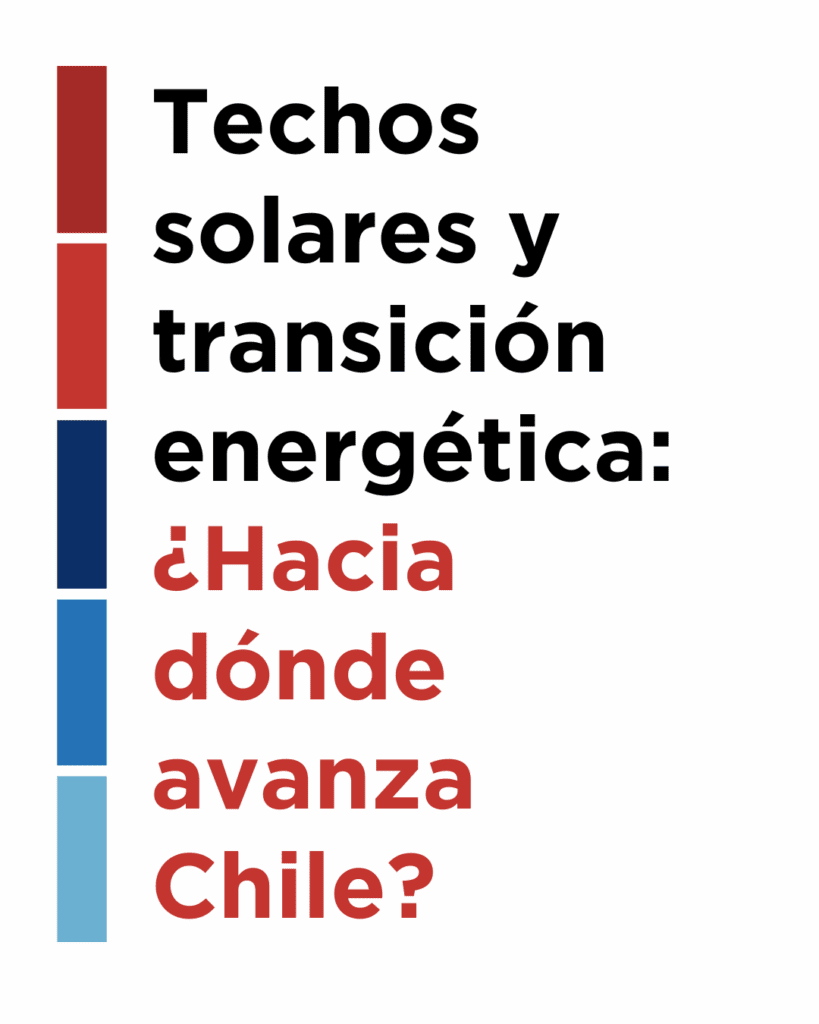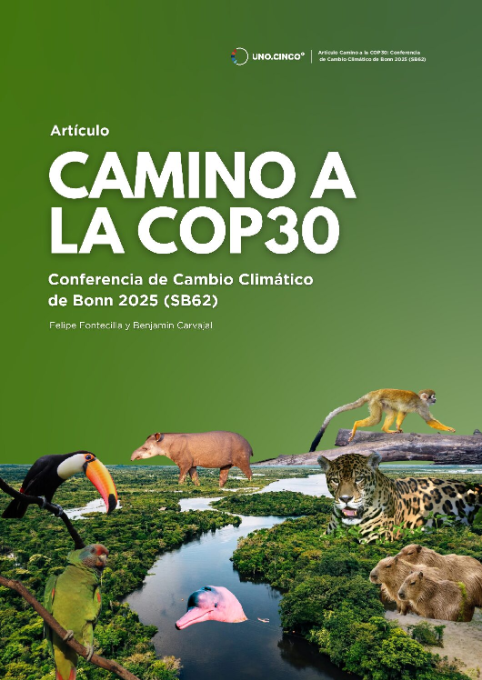Hace apenas unos días, la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3) concluyó en Niza con una mezcla de esperanza y frustración. Por un lado, celebramos avances importantes, como las nuevas ratificaciones del Tratado de Alta Mar BBNJ, el histórico acuerdo para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales, y el compromiso de diversos países con una moratoria a la minería submarina. Por otro, quedó claro que aún estamos muy lejos de conseguir la acción transformadora necesaria para prevenir el colapso ecológico de nuestros océanos.
La UNOC3 se presentó bajo el lema “Acelerar la acción y movilizar a todos los actores”, con la promesa de impulsar compromisos concretos en biodiversidad, financiamiento azul y gobernanza oceánica. Y si bien hubo avances, como las 19 nuevas ratificaciones del tratado BBNJ, que deja al acuerdo a solo 9 ratificaciones de su entrada en vigor, o los más de 8.700 millones de euros comprometidos en financiamiento, los resultados quedaron por debajo de la escala de la emergencia. El ODS 14 sigue siendo uno de los menos financiados de toda la Agenda 2030, no se estableció un mecanismo vinculante para implementar la moratoria a la minería submarina, y la Declaración de Niza repite objetivos que ya estaban en la mesa desde la UNOC2 en 2022. El contraste entre el diagnóstico inicial, de urgencia, justicia y participación, y los resultados alcanzados es elocuente: seguimos navegando con mapas viejos frente a tormentas nuevas.
Chile juega un rol protagónico en esta discusión y no tan solo porque cerca del 80% de la población vive a menos de 100km de la costa, o porque el sector pesquero y acuícola represente un 3% del PIB Nacional, sino también por la presencia de delegaciones técnicas, compromisos formales y un discurso de liderazgo. Así, nuestro país volvió a posicionarse como un actor relevante en la escena ambiental global. Pero este reconocimiento, aunque merecido, también nos obliga a mirar con más rigor el trabajo interno del país ¿puede un país liderar la agenda internacional por los océanos mientras aún existan prácticas regresivas en su propio territorio marino?
La posibilidad de que Valparaíso se transforme en la sede del futuro tratado BBNJ es una noticia que debe llenarnos de orgullo. Significaría ubicar a Chile en el centro de una arquitectura de gobernanza oceánica con estándares científicos, multilaterales y vinculantes. Una oportunidad histórica para proyectar desde el sur global un nuevo paradigma de cuidado y diplomacia ambiental. Pero este gesto, es también un llamado a enfrentar con la misma seriedad nuestros desafíos locales: sobrepesca crónica, zonas de sacrificio marino-costeras, expansión portuaria sin consulta, contaminación plástica y ausencia de mecanismos robustos de participación ciudadana.
No basta con hablar de justicia oceánica en foros internacionales si nuestras propias comunidades costeras siguen siendo las últimas en ser escuchadas. La crisis del océano no se resuelve solo con tratados, sino también con voluntad política concreta como por ejemplo planes marinos que incluyan a los pueblos indígenas y pescadores artesanales; con presupuestos reales para restauración ecológica y fiscalización ambiental; con una educación pública que reconozca el valor cultural y ecosistémico del mar.
Valparaíso como sede del tratado BBNJ sería un faro. Pero solo será luz verdadera si viene acompañado de cambios estructurales en nuestra relación con el mar. Eso implica reconocer que más del 80% de nuestra población vive cerca de la costa, que nuestra economía depende críticamente del océano y que administramos un territorio marítimo cinco veces mayor que el continental. La coherencia entre liderazgo internacional y acción local no puede seguir siendo una promesa postergada. Si queremos hablar con legitimidad en la gobernanza oceánica global, debemos comenzar por escuchar a nuestras comunidades costeras, proteger efectivamente nuestros ecosistemas marinos y asegurar justicia ambiental en cada bahía de nuestro país. Porque el futuro oceánico no se decide solo en tratados: se construye, o se diluye, en las decisiones que tomamos (o evitamos) como país, aquí y ahora.